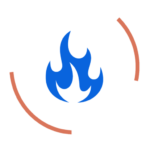El precio a pagar
Está en su cama en posición fetal. El único ruido es el del ventilador, está al máximo y apunta a su cuerpo. Las persianas están bajas y la habitación está a oscuras, excepto por la luz del celular que ilumina su cara. Sólo lleva puesta una musculosa y un pantalón corto, pero igual transpira. Su dedo en la pantalla mantiene un ritmo monótono.
Se levanta sin ganas y camina a la cocina. Tiene hambre. El hueco voraz exige ser alimentado.
Se asoma a la habitación de su mamá y la observa. También está a oscuras, con el aire acondicionado prendido.
—Mamá, tenés que comer algo.
—No puedo ni pensar en comer.
Tiene dengue hace una semana y sus rasgos son apenas reconocibles en ese rostro cadavérico. El dolor de cuerpo no le permite levantarse y no tiene apetito.
Su hija le insiste con que coma, no porque le preocupe su salud. Le tiene envidia.
***
La primera vez que se metió los dedos en la garganta tenía doce años. Las arcadas la asustaron, pero insistió hasta que su cuerpo estuvo vacío. Se sintió renovada. La solución era tan simple que le dieron ganas de reírse. Ahora podía comer lo que quisiera.
***
A los catorce años su cuerpo se volvió más maleable. Comía poco, como su mamá, y cuando la voracidad del hueco se volvía incontrolable, después vomitaba. Se movía en ese espectro, poca comida y control de calorías, o hambre insaciable y luego la técnica infalible.
Era cuidadosa. Esperaba que todos en su casa estén durmiendo o lo hacía antes de bañarse y abría el agua de la ducha.
Una madrugada su mamá entró al baño y la encontró con la cabeza sobre el inodoro, los dedos en la boca. El shock le duró en la cara unos segundos y luego, nada. Ninguna expresión. Cerró la puerta y volvió a su cama. Nunca hablaron del tema.
***
Paró de vomitar cuando el dentista le dijo que si seguía así iba a perder un diente. A los dieciséis años las visitas a los médicos se hicieron recurrentes. Tenía la garganta en carne viva y la faringitis se volvió crónica. Tenía fiebre todas las semanas, dolor muscular, podía desmayarse en cualquier momento. Su papá estaba desconcertado y su mamá no hablaba mucho del tema.
Un solo médico los sentó y les dijo qué estaba pasando, cuáles eran los riesgos. A ella poco le importaba lo que ocurriera en su cuerpo por dentro. Pero ¿perder los dientes? Ese fue su límite.
Con controlar lo que comía le bastó. Su cara se volvió angulosa, sus gestos eran provocativos y ya no aniñados. La forma en la que la miraban cambió. En los ojos de sus compañeras de clase había una mezcla de disgusto y desprecio. Cuchicheaban cuando ella pasaba, pero después competían para estar cerca, juntarse con ella en los recreos. Sus compañeros, en cambio, tenían un brillo nuevo en los ojos al mirarla, algo que había visto antes, siempre dirigido a otras chicas.
Los más tímidos se ponían rojos si ella les dirigía la palabra, y los más confiados intentaban acompañarla hasta su casa, hacerla reír con chistes estúpidos o incluso, los más valientes, invitarla a salir.
En el colegio todos querían ser sus amigos. La invitaban a sentarse en sus bancos, sumarse a sus grupos en el recreo. Se divertía con las luchas sutiles generadas a su alrededor. Era un poder embriagador. Podía elegir a una chica unos días, darle toda su atención, para luego descartarla, elegir a otra e ignorar a la primera por completo. Esto sólo incrementaba la desesperación de sus compañeras y sus intentos de llamar la atención eran cada vez más patéticos. Se peleaban entre ellas, secretamente le hablaban mal una de la otra. Era la reina de esa pequeña colmena.
***
A los veinte años comer lo justo y necesario ya era una simple costumbre, no requería esfuerzo. Sus amigas insistían en comer hamburguesas grasosas de cadenas de comida rápida, pero ella era una experta en fingir. Daba un pequeño mordisco, desarmaba su hamburguesa mientras las distraía con su voz, sus manos gesticulaban exageradamente para que sus miradas se alejaran de su comida, casi intacta.
En los cumpleaños, en donde siempre abundaba comida de todo tipo, a ella le dolía la panza, o tenía un análisis de sangre al día siguiente, o ya había comido antes de ir. No comer era tan simple como andar en bicicleta.
A esta altura ya había pasado por un par de novios, a los que, o había engañado y luego dejado, o había parado de hablarles sin ningún tipo de explicación. La devoción y el amor desmesurado la repugnaba y la aburría. Se divertía jugando con cada uno, para luego pasar al siguiente. Vivía en la búsqueda de la confirmación de que podía conquistar a quien ella eligiera.
Le gustaba el sexo no porque sintiera placer físico, ni siquiera tenía orgasmos. Disfrutaba ser mirada, la sed en la cara de un hombre cuando se sacaba la ropa. Le gustaba estar frente a un espejo, ella arriba, y observarse. El balanceo de su pecho, la planicie de su estómago.
Al entrar a una habitación llena de gente apenas miraba a los hombres. Sus ojos recorrían los cuerpos femeninos, evaluaban sus pechos, sus culos, el tamaño de sus muslos. No se relajaba hasta confirmar que, en promedio, ella era la más atractiva del lugar.
Las redes sociales se convirtieron en su nuevo reino. Su cuerpo, su obra más acabada, era bienvenido por usuarios anónimos, le ofrecían devoluciones constantemente. Publicar una nueva foto era un ritual y cada vez que el celular vibraba con una notificación nueva, el placer se expandía en su cerebro como una descarga eléctrica.
***
A los veintitrés lo conoció. Fue como haber sido impactada por un rayo. Se atrajeron como imanes. Le alcanzaba con tocarla para sentir que se prendía fuego.
A partir de ese noviazgo se descarriló. A él le gustaba salir a comer, especialmente comidas grasosas y calóricas. Quería mostrarle a ella sus lugares y comidas favoritas. Se quejaba de sus novias anteriores: eran quisquillosas con la comida, siempre estaban a dieta, nunca comían nada. Ella, entonces, comía.
Después sentía el estómago pesado y la culpa le carcomía el cerebro, pero cada vez duraba menos, su mente siempre volvía a él, a sus próximos planes, a su siguiente mensaje. Él era el sol y ella un simple planeta.
Cuando cumplieron un año de noviazgo había engordado diez kilos. Evitaba mirarse en los espejos, y los pantalones viejos los guardaba en un cajón que no abría nunca. Otras cosas habían cambiado también. Algo le faltaba a los “buenos días” de su novio por la mañana, y los “te amo” por las noches parecían cada vez más mecánicos, como un rito realizado sin pensar. El sexo era cada vez más infrecuente y siempre igual, el brillo en sus ojos tenía en cada oportunidad menos potencia. Ella seguía planificando: futuras salidas, nuevos restaurantes para conocer juntos, viajes para las próximas vacaciones. Vivía en una neblina color rosa en donde sólo podía verlo a él, a ellos, juntos. Él siempre tenía excusas para no verse, veía a los amigos mucho más seguido que antes, a veces desaparecía por horas sin que ella supiera dónde estaba, o con quien. En su cumpleaños dijo haberse olvidado de comprarle un regalo, y para compensar pagó la cena para la cuál ella había elegido el lugar y hecho la reserva.
La dejó por mensaje. Le dijo que había cambiado desde que la conoció, siendo honesto.
***
Está en la computadora familiar. Su mamá aún está demasiado débil para levantarse de la cama, y le pidió que buscara fotos con su marido para publicar en redes y conmemorar su aniversario de casados.
En el interior de la carpeta “fotos” hay más carpetas, todas nombradas con distintos años. Las revisa una por una. Hay fotos de ella de bebé, regordeta, en los brazos de sus padres. Ella a los cinco años, en su último día de jardín. A los ocho, en un festejo de cumpleaños al que casi nadie había asistido.
Un nudo en su estómago crece a medida que abre las carpetas y mira sus contenidos. Se solidifica al encontrarse frente a frente con su imagen a los trece años. Le parece un cuerpo carente de forma. Usaba remeras anchas y pantalones rectos demasiado grandes. Su cara era redonda, tenía cachetes prominentes, la piel grasosa y llena de granos. El pelo lacio y largo, también grasoso, caía pegado a su cuero cabelludo y a su piel, sin volumen ni brillo.
La adolescente en la pantalla le desagrada, apenas puede mirarla. Le parece fea y patética, su expresión facial en todas las fotos refleja su sumisión, su vergüenza. Asqueada cierra la computadora y levanta la vista. Es de noche, en frente tiene una ventana y la chica de las fotos la mira. Hace una mueca de sorpresa, seguida por el horror. Se lleva las manos al rostro y el reflejo la imita. Se acomoda el pelo y pestañea una y otra vez, intenta romper el efecto. No sirve. Corre al espejo y la chica está ahí, de cuerpo entero. Gorda, vestida con un buzo demasiado largo y un jogging demasiado ancho. La mira con tristeza, los brazos cuelgan incómodos, como si no supiera dónde ponerlos.
***
Después de la ruptura no se levantó de su cama por una semana. Creyó que, al menos, como le pasa a la mayoría, al separarse dejaría de comer. Pero se equivocó. Sentía en el pecho un hueco demandante. Lo único que lo calmaba era la comida. Encerrada en su habitación comía cualquier cosa que encontrara en la cocina. Su mamá la miraba de reojo, con desaprobación, pero no le decía nada.
Las redes sociales pasaron de ser un lugar de exposición a uno de consumo. Los seguidores, que subían con cada posteo que realizaba, ahora sólo bajaban producto de la inactividad de su cuenta.
Si antes no podía mirarse en un espejo, a partir de entonces ya no puede ni siquiera mirar hacia abajo y observarse. Ya no ve a sus amigas, no sale nunca de su casa. Afuera el verano es espeso, el calor apenas permite respirar. Ella pasa horas en la cama, con las persianas bajas. Su cuerpo siempre transpirado, el ventilador al máximo, al borde del colapso.
Mira publicaciones y videos de mujeres con cuerpos delgados, que dedican su tiempo a ejercitarse. Nutricionistas explican por qué no debería comprar una docena de facturas, miran directo a la cámara con sus ojos redondos, sus facciones afiladas. Sus conocidas disfrutando de playas paradisíacas y de piletas enormes, posando para las fotos en bikinis minúsculas.
Compañeras de la facultad, ex-compañeras del colegio, chicas que nunca se distinguieron por ser demasiado delgadas, ahora se les marcan las costillas y los rostros sonrientes, antes cachetones, ahora son angulosos y delicados. Le recuerdan a la transformación física que experimentó su mamá: repentina y rápida. Se pregunta si ellas también tuvieron dengue y si esos cuerpos nuevos son el resultado.
***
Son las cuatro de la mañana de un sábado y mira historias en Instagram. Le llega una notificación: el mejor amigo de su ex-novio hace un video en vivo. El corazón comienza a latirle con fuerza, sabe que probablemente estén juntos. Abre la cuenta que tiene sólo para estas ocasiones y entra al vivo. Escucha risas y la imagen se ve borrosa, como si movieran el celular de un lado para el otro. Luego de unos segundos se da cuenta. Él está, la cámara gira cada cierto tiempo en su dirección. Acaban de salir del boliche, y casi puede sentir el olor del alcohol en su habitación.
Los reconoce a todos, son los amigos de rugby. Tras la baja calidad de la cámara y la mala iluminación parecen todos clones, con sus melenas rubias, los dientes blancos cegadores, las camisas de colores claros que dejan entrever pechos y brazos hinchados y definidos.
Se puede ver que están en un auto, los asientos de cuero reluciente se distinguen durante segundos. Apenas puede verse algo definido a través de las ventanas, sólo un movimiento que de tan rápido parece estático. La música retumba con un ritmo consistente, el auto parece vibrar.
Hablan a los gritos, se ríen a carcajadas, y es casi imposible distinguir lo que dicen. El vivo se corta de forma abrupta, y es ahí cuando comienzan a llegarle las notificaciones de una cuenta con el nombre “Egresadas del María Auxiliadora” y una foto del escudo de su escuela secundaria.
El perfil está repleto de publicaciones. A algunas las reconoce y a otras no. Chicas que fueron sus compañeras en el secundario, posando desnudas, realizando gestos eróticos. Una de las más recientes es una foto de ella, frente al espejo de su habitación. La última foto que le mandó a él antes de que la dejara. Puede ver cómo aparecen nuevos comentarios, uno tras otro.
juampi.ruiz: qué gorda asquerosa
juanilopez_: alto matambre JAJA
lautaro_aguirre: @tomiferrari98 como te pudiste comer a esa gorda jajaja
tomiferrari98: @lautaro_aguirre JAJA qué hdp
Sale de Instagram y suelta el celular. Su cuerpo tiembla violentamente. Todo está prendido fuego. A su alrededor sólo ve llamas rojas que lo consumen todo. Nacen de su pecho, en donde el ardor de la quemadura apenas la deja respirar. No se puede mover, no puede hacer nada más que estar ahí, viendo todo arder.
***
A la mañana llovió a cantaros. Cortó al mediodía, pero la humedad es aún espesa, su piel se siente pegajosa y el pelo tiene un frizz incontrolable.
Su mamá, que ya no tiene fiebre y puede levantarse de la cama, pero que todavía no recuperó el apetito, toma mate y mira el noticiero. Hace días que no paran de hablar de la ola de calor y humedad. Ahora hablan de los mosquitos, se mueven en enjambres y parecen resistentes a cualquier tipo de repelente, que de todas formas no se consigue en ningún lado. Los casos de dengue suben sin parar y ya hay unos cuantos muertos.
En el noticiero sugieren evitar estar al aire libre en la medida de lo posible, sobre todo en parques y zonas verdes, en donde la cantidad de mosquitos es incluso peor.
Su mamá frunce el ceño y niega con la cabeza.
—Nos queda un Off nada más, no sé qué vamos a hacer. Cada persona con la que hablo tiene dengue o conoce a alguien con dengue.
Ella no le contesta, sus ojos están fijos en el televisor, como hipnotizados. En la pantalla se ven personas en un parque, sacuden sus manos en un intento inútil de espantar a los mosquitos, pequeños puntos negros que arremeten contra la piel humana sin descanso.
Se dirige a la puerta y su mamá, sorprendida, le pregunta a dónde va, si el día está horrible. La ignora y sale igual.
El parque está vacío, sólo un par de personas pasean a sus perros. Caminan rápido, agitan frente a sus caras cada cierto tiempo las manos que tienen libres. Los mosquitos forman hordas, acosan a los pocos que decidieron salir de sus casas. No parece importarles el repelente que se tiran energéticamente, ni siquiera cuando, desesperados, les tiran el líquido en su dirección.
Ella camina por el pavimento con pasos lentos, los hombros caídos y la mirada perdida. Ignora los pequeños monstruos que le revolotean por la cara, zumban en sus oídos, le pican la piel. Encuentra un banco y se sienta, sin molestarse en secarlo. Sus ojos parecen la puerta a un vacío inabarcable. Está tan blanca como un papel y la gente que le pasa cerca no puede evitar mirarla, y luego irse apurados, como si la portadora de un virus potencialmente mortal fuera ella.
Se observa las manos, los mosquitos se acumulan. Ve que la pican, pero no los siente. Casi puede escucharlos, absorben su sangre, dan inicio a la purificación.
Juana Riera (@juanariera) es socióloga y vive en Calafate. Escribe narrativa y poesía. Este relato forma parte de Lo que queda por perder, un libro de cuentos protagonizados por mujeres todavía inédito.